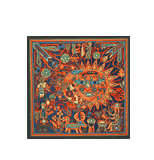 |
| ÃËÀÂÍÀß | Î ÍÀÑ | ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ | ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ | ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ | ÊÎÍÒÀÊÒÛ | ÊÀÐÒÀ ÑÀÉÒÀ | ESPAÑOL |

Yákov Shemiakin
Ph.D (Historia), ILA
LA CIVILIZACION LATINOAMERICANA EN EL MUNDO EN GLOBALIZACION
Resumen: El proceso de globalización aparece como un importantísimo factor invariante de la historia de la civilización latinoamericana desde su génesis hasta la época actual. En el centro de la atención del artículo están las nuevas tendencias en el proceso civilizacional de los últimos decenios. Se analizan las perspectivas posibles del desarrollo de la civilización latinoamericana en el siglo XXI. Una atención especial se presta al análisis comparativo de las macrocomunidades socioculturales latinoamericanas y norteamericanas.
Palabras clave: Civilización, civilización fronteriza, clásica, subecúmene, globalización, tradición, valores de modernización.
Una característica distintiva de la civilización latinoamericana es que su devenir se enmarca ya en la época de “la universalidad empírica” (C. Marx), cuando en el contexto de la formación del mercado mundial, por vez primera se configura un sólido sistema de vínculos que abarca el mundo entero. Si consideramos la cuestión desde la perspectiva histórica mundial, es precisamente entonces cuando se inicia el proceso de globalización. Lo que observamos en lo sucesivo son las fases consecutivas de despliegue de este proceso. De hecho es así como entienden la globalización los más destacados exponentes del enfoque anclado en el concepto de sistema-mundo, empezando por J. Wallerstein (1).
Si partimos de tal interpretación, el proceso de globalización aparece como un importantísimo factor invariante de la historia de la civilización latinoamericana desde su génesis hasta la época actual. Y hay que tener en cuenta, además, que la globalización se efectúa sobre la base concreta de la civilización occidental y genera una potente tendencia de nivelación de la diversidad cultural del mundo acorde con el principio de la «racionalidad formal” (2).
El propio devenir de la civilización latinoamericana es una de las reacciones más potentes a esta tendencia niveladora. Es la manifestación de un proceso cualitativamente distinto en su esencia ontológica: el aumento de la diversidad cultural del mundo. Ahora bien, el principio de diversidad sólo puede alcanzar plenitud ontológica mediante su interacción con el principio de unidad. De ahí que el contexto universal constituya una de las condiciones esenciales de la génesis y el desarrollo de la identidad civilizacional latinoamericana, cuya relación con dicho contexto siempre ha sido compleja y contradictoria. En América Latina cobró cuerpo un tipo peculiar de correlación entre la civilización local y los factores globales del proceso histórico y el carácter específico de esta correlación se percibe nítidamente cuando lo cotejamos con lo que observamos en América del Norte.
Iberoamérica vs la América anglosajona
Tras el descubrimiento de América por los europeos, el proceso civilizacional se desarrolló de modo totalmente distinto en las posesiones de las monarquías ibéricas y en las de la Corona inglesa. Esta diferencia venía determinada desde el principio por el carácter cualitativamente distinto de las colonizaciones ibérica y anglosajona, lo cual en definitiva se tradujo en la formación de comunidades socio-culturales profundamente distintas entre sí.
Pero antes de concretar la tesis de las diferencias, quizá convenga señalar que el proceso civilizacional en el Hemisferio Occidental presenta también por doquier determinados rasgos de similitud, sobre todo en las etapas iniciales. Y esto se refiere precisamente al carácter de la correlación con el contexto global. Lo primero que llama la atención es el papel del factor que interviene como un invariante de la historia del Hemisferio Occidental, desde el poblamiento originario del continente hace decenas de miles de años: el factor espacio. Sus dimensiones colosales, así como la virginidad de las extensiones de territorio que se abrían ante los europeos produjeron un profundo impacto en los conquistadores y los colonos del Viejo Mundo, impacto que se reflejaría con fuerza en el pensamiento social de las dos Américas. En la estructura de la continuidad espacial y cronológica de las comunidades socio-culturales que se formaron en el Hemisferio Occidental, el espacio desempeñó inicialmente mayor papel que en Europa (3).
Por lo demás, luego, a medida que se fueron separando las vías históricas de las Américas anglosajona e ibérica, también en este parámetro se perfiló divergencia. En EE.UU. el aprovechamiento activo del territorio hizo que en fin de cuentas la correlación entre espacio y tiempo se inclinara en favor de este último, lo cual pasó a ser un rasgo típico de la civilización “fáustica” en conjunto.
Otra circunstancia que atañe igualmente a las dos Américas es que al principio ambas tenían asignado el papel de periferias de Europa, cuyas metrópolis se esforzaban por mantenerlas en esta condición (así lo señala, en particular, F. Braudel (4)). Pero hacia finales del período colonial ya se perfilan también en este aspecto líneas de desarrollo divergente. Como subraya Braudel, EE.UU. logró evadirse, si bien a duras penas, de la “economía-mundo” (5) europea y crear un subcentro del sistema capitalista mundial, subcentro que, pese a seguir indisolublemente ligado a Europa, no dejaba de ser autónomo (y que posteriormente alcanzaría la categoría de centro principal). Por lo que atañe a América Latina, esta seguía siendo una zona periférica de la “economía-mundo” europea (6).
Con el carácter inicialmente periférico de las dos Américas está relacionado otro rasgo cualitativo suyo, a saber, el uso de formas arcaicas de explotación basadas en la coerción extraeconómica para satisfacer las demandas del mercado capitalista mundial en trance de formación: la esclavitud de los negros en EE.UU. y Brasil, así como en una serie de países caribeños; el trabajo forzoso de los indígenas en las encomiendas y repartimientos: la mita de la región andina y el coatequitl mexicano; y, por último, otras diversas formas de trabajo obligatorio de colonos europeos, que a veces incluían también la esclavitud de blancos (7). En este sentido los estados esclavistas del sur presentan más rasgos de similitud con Iberoamérica que el resto de EE.UU. No es casual, por lo visto, que la orientación fundamental del desarrollo de la América del Norte y, por consiguiente, la fuerte aceleración que experimentó el proceso de modernización en el último tercio del siglo XIX estuvieran relacionados con el hecho de que a raíz de la Guerra Civil quedara superada la alternativa sociocultural propugnada por el Sur esclavista.
Con todo, incluso en lo que se refiere a las zonas esclavistas, la distancia sociocultural entre la América ibérica y la anglosajona sigue siendo bastante grande. Remitámonos una vez más a la autoridad de F. Braudel. Al señalar la existencia de muchos paralelos habituales entre las plantaciones esclavistas del “Sur Profundo” de la América anglosajona y el noreste brasileño, subraya por otra parte que: «pese a la analogía en las situaciones, estas dos experiencias eran muy distantes una de otra en el plano humano. Entre ellas mediaba la distancia que separaba a Portugal de Inglaterra, las diferencias en la cultura, en la mentalidad, en el comportamiento sexual» (8). Agréguese que el peso e incidencia de los elementos arcaicos en el sistema civilizacional de la América Latina, incluso en las etapas iniciales, era mucho mayor que en la América del Norte. Y en este caso no se trataba de una diferencia cuantitativa sino cualitativa.
En cambio sí se observan paralelos en lo que atañe a los modos de estructuración del medio sociocultural. F. Braudel señaló al respecto que a lo largo y ancho del Nuevo Mundo las ciudades «crecían antes que las aldeas o, cuando menos, simultáneamente con éstas» (9). Según él, en este continente Europa creó de nueva planta ciudades que parecían haber sido lanzadas en paracaídas en lugares desiertos donde los habitantes solos o con ayuda de indígenas creaban aldeas granero (10).
Otro dato que sugiere paralelismo es que en ambas Américas se produjo un proceso de intensa mezcla étnica. Sin embargo, hay que subrayar de entrada que si bien el hecho de la existencia de esa mezcla aúna a las dos regiones, el carácter que revistieron los respectivos procesos en el Norte anglosajón y el Sudoeste ibérico presenta diferencias muy substanciales. Las principales, por lo visto, radican en dos circunstancias. En primer lugar, está el hecho de que en Norteamérica cuando hubo mezcla de sangres ésta se produjo casi exclusivamente entre representantes de etnias europeas. Semejante fenómeno se dio también en América Latina, particularmente en aquellos países o regiones (Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, parte de Chile) donde, igual que en EE.UU., en el último tercio del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX hubo oleadas de inmigración europea (11). Pero en la América Latina el mestizaje pasa también por la fusión de distintas razas, elemento que predomina en “la impetuosa sinfonía de la sangre” (E. Agosti) de la mayoría de los pueblos latinoamericanos (12). En segundo lugar, y éste es un dato aún más importante, en la América anglosajona el mestizaje étnico no suponía síntesis cultural. A tono con la lógica “del crisol y el potaje” (13), los inmigrantes sólo adquirían la condición real de estadounidenses a condición de que adoptaran de modo unívoco el modelo sociocultural normativo, cuyos principales rasgos habían sido determinados por “los Padres Fundadores” de los EE.UU. Y esto, a su vez, implicaba la renuncia por los inmigrantes a las señas de identidad psicocultural que los unieran a su patria de origen y una adaptación adecuada a los “patrones culturales anglosajones” (M. Gordon), o sea, su asimilación cultural.
En América Latina el cuadro es totalmente distinto: los procesos de mestizaje etnorracial y cultural se desarrollaron en general de modo paralelo, condicionándose y estimulándose recíprocamente.
En definitiva, los destinos históricos de las Américas anglosajona e ibérica no fueron determinados por lo que las unía, sino por aquello que las diferenciaba. Las diferencias radicales entre “los proyectos coloniales” anglosajón e ibérico (L. Cea) (14) fueron determinadas por el carácter cualitativamente distinto del fundamento religioso-civilizacional de la personalidad de quienes realizaban estos proyectos: protestantes puritanos en Norteamérica e hidalgos de la “conquista espiritual” católica en las Américas Central y del Sur (15). La originalidad de las correspondientes modalidades de la fe cristiana dio lugar a una diferencia sustancial en el enfoque de los problemas existenciales clave y, por consiguiente, a la orientación del comportamiento humano en las esferas fundamentales de la vida, lo cual, en definitiva, se tradujo en el surgimiento de tipos civilizacionales distintos. Que quienes sentaron los principales cimientos de los Estados Unidos contemporáneos fueron precisamente los protestantes es un hecho bien conocido y universalmente reconocido (16).
En el marco de los sistemas culturales que descansan sobre los cimientos de las religiones universales, las peculiaridades por que se distinguen las respectivas formas de resolución de las contradicciones fundamentales de la existencia humana vienen determinadas por el modo de conexión entre el ser humano y el Absoluto. Dicho método, a su vez, está determinado por la elección de una u otra vía de salvación (recordemos que las religiones universales, nacidas de un impulso axial, son religiones de la salvación): contemplación, apartamiento del mundo, ascesis o, por el contrario, involucración activa en la vida mundana (17). Precisamente en este aspecto fundamental, el protestantismo constituye un fenómeno único en la historia mundial. Sus principales características fueron llevadas al extremo en el marco de la doctrina calvinista, cuyos adeptos ingleses entraron en la historia mundial en los siglos XVI-XVII con el nombre de puritanos.
Quizá el motivo central de esta rama del cristianismo sea la idea de la plena soledad del ser humano ante Dios. Entre el Absoluto y el ser humano no hay ningún intermediario que pueda garantizarle a uno la salvación. De ahí se deriva «el abandono absoluto de la fe en la salvación sacramental-eclesiástica» (18), que se manifiesta del modo más consecuente en el calvinismo. Precisamente en este rechazo reside la diferencia radical entre protestantismo y catolicismo. Según la visión puritana del mundo, no hay nada ni nadie que pueda influir sobre Dios, sobre sus decisiones. Se rechazan no sólo las garantías institucionales, sino también «todos los medios mágicos en la búsqueda de la salvación» (19), considerados como descreencia y ultraje. Dios, y sólo Él, es libre en lo que decida. Su voluntad lo predetermina todo, en particular el destino individual de todo ser humano, y además, según Calvino, «sólo una parte de los hombres se salvará y la otra se condenará» (20). La propagación de esta doctrina generó «el sentimiento de una extraña soledad interior del individuo» (21).
Según el dogma central de la doctrina protestante, inicialmente formulado por Lutero, el único medio para vivir de manera grata a Dios es «no la superioridad de la vida monacal sobre la moralidad intramundana, sino exclusivamente el cumplimiento de las obligaciones intramundanas derivadas de la posición de cada uno en la vida, cumplimiento que se convierte así en su ‘vocación’» (22). Este planteamiento señala también una neta divisoria que separa a la Reforma cristiana del catolicismo, en el marco del cual el monacato disfrutaba de un estatus muy elevado.
De los postulados de la doctrina protestante se desprendía directamente que el principal signo indirecto de la predisposición divina de una persona (y, por consiguiente, de que esa persona está predestinada a la bienaventuranza eterna) es el éxito en la actividad seglar, en el ejercicio de una u otra profesión. La medida del éxito en tal actividad se convertía así en medida de la beatitud (23). De ahí que la obtención de beneficios económicos (en la medida en que esos beneficios eran confirmación del éxito alcanzado) se convirtiera en uno de los criterios de pertenencia a los elegidos de Dios.
Aquí también observamos una diferencia sustancial entre los mundos iberocatólico y anglosajón. Mientras al primero le era inherente la convicción de que el lucro debe ser legitimado por un fin sublime (24), en el protestantismo el éxito en la esfera económica no necesitaba del beneplácito de instituciones religiosas y de la conformidad del sistema ortodoxo de valores. El propio éxito consagraba de por sí las actividades de la persona o comunidad humana dada. Esta orientación axiológica de índole capitalista, que se plasmó con máxima plenitud en el área cultural anglosajona, contrastaba rotundamente con la jerarquía de valores que imperaba en el mundo ibérico, donde “el honor” se ponía indiscutiblemente por encima de “las ganancias” (25).
La inaudita sacralización de la actividad intramundana en el protestantismo implicaba el convencimiento de que el deber religioso consistía en cultivar y transformar la realidad circundante, en primer término la naturaleza. El hombre ya no sólo se alza sobre la naturaleza como cúspide de la creación (de acuerdo con la tradición cristiana universal), sino que se le atribuye el papel de transformar activamente la faz de la Tierra «a mayor gloria de Dios» (26).
La formación de las mencionadas orientaciones axiológicas en el curso de la Reforma preparó un cambio de importancia capital en el sistema civilizacional del Occidente cristiano. Para aclarar la esencia de lo ocurrido, nos permitiremos hacer aquí una pequeña digresión teórica.
La “ley de integridad” de la civilización se realiza mediante la acción de tres integradores sociales: el sistema general de valores, la actividad económica y el Estado (27). La correlación entre estos tres factores difiere según la civilización de que se trate y, por regla general, uno de ellos desempeña un papel sobresaliente, sistémico. Hasta la época de la Reforma y del nacimiento del capitalismo, en el Occidente medieval este rol correspondía al sistema de valores común para toda la Europa cristiana. Sin embargo, a raíz de la afirmación del principio de “racionalidad formal”, en que se plasmó el “espíritu del capitalismo” (28), como principal integrador de la civilización occidental empezó a funcionar la actividad económica, lo cual sólo fue posible por efecto de un cambio sustancial en el propio sistema de valores, en cuya jerarquía las demandas económicas habían pasado a ocupar el peldaño más alto.
En el mundo ibérico el principal factor de cohesión de la gente en el marco de un determinado todo íntegro siguió siendo durante largo tiempo (hasta el siglo XX) el sistema de valores católico. El segundo integrador social en importancia era el Estado. Por lo que se refiere a la actividad económica, en el marco de la cultura ibero-católica esta se mantuvo (prácticamente, hasta el siglo XX) en el último, tercer lugar de la jerarquía de los integradores de la sociedad.
La soledad extrema del individuo frente a la severidad de Dios –soledad propia de los protestantes y, en primer término, de los puritanos– y la consiguiente disminución sustancial (sobre todo, en comparación con el mundo católico) del estatus social de quienes actuaban como intermediarios entre ellos (es decir, la Iglesia y el clero) se tradujo en una acentuación sin precedente –incluso en el marco de la tradición cristiana– del papel del individuo, llegando hasta formas extremas de individualismo. En esa misma dirección actuaban la sacralización de la actividad intermundana y la correspondiente consagración del éxito personal. En el marco de la tradición protestante anglosajona, la contradicción existencial entre individuo y sociedad se resuelve sobre la base del predominio incontestable de la persona (en primer lugar, de su alma inmortal) sobre cualesquiera instituciones sociales, incluido el Estado. De resultas y de modo paradójico, la idea primicial de la predestinación divina absoluta dio lugar a una libertad personal sin precedente de elección en la esfera social.
Semejante estatus del individuo necesitaba de la correspondiente cobertura ideológica e institucional en la práctica social. A tal efecto servía como fundamento religioso la idea –muy acentuada en el protestantismo– de la sacralidad de las relaciones contractuales entre las personas, idea que en el marco de la visión protestante del mundo se derivaba directamente del concepto cristiano universal del Testamento, como contrato místico entre Dios y los hombres. De ahí que se elaborara con especial esmero la estructura jurídica, que se instaurara la autoridad indiscutible de la Ley.
El elevado estatus del individuo obligó a crear un sistema de garantías jurídicas de su soberanía con respecto al Estado, a las instituciones sociales y a la sociedad. La formación de este sistema condujo a la separación y neta distinción de la esfera de la vida privada y la de la vida social, pública. En definitiva, es precisamente sobre esta base como se conformaron los mecanismos del gobierno representativo y de la sociedad civil, la democracia política en sus formas maduras.
Según señalan acreditados científicos (tales como, por ejemplo, el argentino G. O’Donnell, el brasileño R. da Matta y otros (29)), un rasgo característico de la cultura política de los países del mundo ibérico fue durante largo tiempo (hasta el siglo XX) la indistinción (o falta de distinción suficientemente neta) entre las esferas privada y pública, lo cual dificultaba la asimilación de los valores democráticos en las sociedades de Iberoamérica.
Este rasgo es un importante componente del complejo autoritario iberocatólico. Sin embargo, la cultura política de los países iberoamericanos, por supuesto, no se reducía a la tendencia autoritaria. En dicha cultura también estuvo presente desde el principio mismo una tradición democrática que se remontaba a la herencia de las libertades urbanas y comunitarias de la época de la Reconquista, tradición que a su vez se apoyaba en la corriente del catolicismo ibérico cuyos exponentes trataban de actualizar en el marco de “las polémicas sobre el Nuevo Mundo” (a partir del siglo XVI) (30) la tradición del cristianismo primitivo. Ellos defendían las ideas del libre albedrío, de la coparticipación de todo ser humano en el Absoluto Divino independientemente de su origen y posición social, impugnaban la transformación de la Iglesia en un instrumento de los sectores pudientes. En este plano se percibe la línea de continuidad que va desde B. de las Casas hasta aquella parte del clero católico que respaldó la Guerra de la Independencia, y desde estos hasta la teología de la liberación y la Iglesia Popular de la segunda mitad del siglo XX. El surgimiento de estas últimas hubiera sido imposible sin el proceso de renovación que desde principios del siglo XX abarcaba al mundo católico y que se plasmó en los documentos del Concilio Vaticano II, en los cuales que se han apoyado y apoyan las corrientes renovadoras del catolicismo latinoamericano, desde las de tinte moderado hasta las de extrema izquierda. Sin estas corrientes, sin los progresos registrados en el cosmos espiritual católico de cara al reconocimiento de los valores de renovación, por lo visto no hubieran podido darse los procesos de modernización en América Latina ni, en particular, los procesos de democratización de los años 80 y 90 del pasado siglo. Con todo, el componente autoritario, a pesar de cierto debilitamiento, dista aún de haber desaparecido e incluso se ha promovido nuevamente al primer plano en algunos países de Iberoamérica (Venezuela, Bolivia) a principios del siglo XXI.
Volviendo a la tradición protestante anglosajona, conviene destacar lo siguiente. La disminución del papel de la institución de la Iglesia en cuanto intermediaria entre lo mundano y lo sacro se tradujo (siempre en contraste con el ámbito cultural iberocatólico) en una rápida declinación de la importancia otorgada a “la Sagrada Tradición” –esto es, a los escritos de los Padres de la Iglesia– en el sistema general de visión del mundo. Dicho con otras palabras, se produjo una brusca disminución del estatus y significación de la tradición eclesial en general. Esto unido a que se acentuara la importancia del principio personal denotaba un cambio sustancial en la correlación entre los vectores tradicional e innovador en el seno de la cultura occidental. La contradicción existencial entre tradición e innovación se empezó a resolver sobre la base del predominio del impulso innovador, lo cual predeterminó el dinamismo sin precedente histórico de la civilización occidental, su ritmo acelerado (incluso febril) de desenvolvimiento, que se plasmó en impetuoso desarrollo de la ciencia y la economía, en las revoluciones industrial y, luego, tecnológica, en cambios extremadamente rápidos y pronunciados en todas las esferas de la vida.
Las mencionadas características del sistema protestante anglosajón de orientaciones axiológicas determinaron, a su vez, lo específico del proyecto anglo-puritano de colonización del Nuevo Mundo (31). Los padres peregrinos, de inspiración calvinista, reprobaban tajantemente la experiencia de la Conquista ibérica. A diferencia de los españoles, no consideraban que su misión consistiera en difundir el cristianismo entre la población aborigen ni menos aún en convertirlos a su propia fe. Para ellos, la salvación del alma era un asunto estrictamente personal: cada cual era responsable de la salvación de su alma y plenamente libre de salvarla o no (32).
Los puritanos no se sentían como conquistadores sino como colonos. Reconocían la igualdad originaria de los indios, su naturaleza humana y, sobre esta base, entablaban con ellos relaciones contractuales. No obstante, los indios al concluir acuerdos en virtud de los cuales cedían en propiedad privada a los colonos unas u otras tierras, no entendían en absoluto el significado de estos convenios. Y por eso a la vez violaban sus condiciones. Desde el punto de vista de los puritanos, esto suponía violar el principio de sacralidad de las relaciones contractuales. Esta circunstancia, así como la obstinación de los indios en conservar su propio modo de vida que descansaba sobre principios totalmente distintos, su obstinada renuencia a cumplir con la misión prescrita por Dios de cultivar la tierra y transformar la naturaleza en vez de obedecer a sus ritmos como hacían ellos, la negación de la propiedad privada sobre la tierra, todo eso evidenciaba a los ojos de los puritanos que los indios eran sordos a la Palabra de Dios. Y esto de modo indirecto venía a confirmar que no pertenecían al grupo de los justos, de los elegidos de Dios. Por consiguiente, carecían originariamente de toda probabilidad de salvación.
L. Cea subraya al respecto que, a diferencia de los misioneros católicos españoles, los pastores protestantes no se proponían atraer al ordenamiento cristiano del mundo a quienes desde el principio mismo se mostraron ajenos al mismo… El puritanismo no asimilaba el ordenamiento anterior, sino que implantaba otro para sustituirlo. Y en ese nuevo orden algunos seres –como, por ejemplo, los indios– estaban pura y simplemente de más (33). Semejantes planteamientos imposibilitaban cualquier tipo de relación entre las culturas europea y autóctonas que no fuera de confrontación directa, de combate a muerte, en el cual el más débil estaba condenado a sucumbir o quedar al margen de la sociedad en construcción. Así ocurrió con los indios norteamericanos, que en su mayoría fueron exterminados, mientras el resto quedó acorralado en las reservas.
Nos enfrentamos aquí con una de las mayores paradojas de la historia mundial: la afirmación más consecuente y fervorosa del principio de libertad individual del ser humano en el marco de la sociedad se tradujo en la exclusión social de quienes no hacían suyo este principio y se negaban a reconocer las instituciones basadas en el mismo.
Contornos de la civilización latinoamericana
La civilización latinoamericana constituye una realidad singular que cristalizó en el curso y por efecto de la interacción de diversas tradiciones de origen y carácter distintos. Por otra parte, esta realidad no se reduce a la simple suma ni menos aún a la preponderancia de un solo sumando que haya ido absorbiendo a los demás. Aunque en la configuración de la fisonomía actual del área latinoamericana han intervenido representantes de las principales razas y de muchísimos pueblos del planeta, los tres principales actores del drama histórico de América Latina han sido las culturas indígenas autóctonas, las civilizaciones europeas y el principio afroamericano (negro y mulato).
El punto de partida de los procesos que condujeron en definitiva al surgimiento de América Latina en su aspecto actual fue el “encuentro” histórico de la América precolombina y la Europa ibérica en el marco del descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo. El carácter de las relaciones entre los dos mundos que de este modo entraron en contacto fue determinado por la diferencia cualitativa de los métodos con que se resolvían los problemas y contradicciones fundamentales de la existencia humana.
Hacia finales del siglo XV, cuando aparecen los europeos en el continente, todas las sociedades indígenas (más allá de diferencias sustanciales en otros aspectos) tenían en común varias características estructurales fundamentales. Salta a la vista el predominio prácticamente absoluto del modo mitológico, preaxial de pensar, que determinó el correspondiente tipo de relaciones con el mundo, el sometimiento rígido de todas esas sociedades, incluidas las de alta cultura, a los ritmos de la naturaleza, el predominio absoluto de la tendencia de adaptación al medio natural sobre los intentos de someterlo a las necesidades propias. A señalar también la dominación de la comunidad natural sobre el individuo, la tendencia manifiesta a la disolución del principio personal en el seno de semejante comunidad, la supremacía del arquetipo comunitario como fundamento y principio sistémico de las sociedades precolombinas. Por último, la prevalescencia de la tradición sobre la innovación en la unidad sistémica de la cultura.
Los participantes ibéricos del encuentro de culturas en América presentaban una fisonomía civilizacional singular. España y Portugal se encontraban en el “campo de fuerza” de interacción de las civilizaciones eurooccidental y árabe. Un rasgo genético común a las culturas de ambos países era la compleja y a menudo conflictiva combinación e interacción de los dos vectores fundamentales –occidental y oriental– de desarrollo civilizacional de la humanidad. Cierto es que en una apreciación de conjunto, a pesar de que la cultura árabe ejercía aún considerable influencia en los países ibéricos, el principio europeo prevalecía. La fisonomía histórica de España y Portugal, igual que la del resto de Europa, estaba determinada por el cristianismo, religión universal de la salvación, nacida al calor de la realización de las tendencias fundamentales del tiempo axial, en particular de la que iba dirigida a superar la dominación del modo mitológico de pensar y la correspondiente actitud hacia el mundo. En comparación con las sociedades precolombinas del Nuevo Mundo, la Europa del siglo XVI, incluidos los pueblos ibéricos, presentaba una tendencia inconmensurablemente más manifiesta de adaptación del entorno a las necesidades del hombre, un papel mucho más elevado del elemento humano y de los instrumentos artificiales de trabajo en el sistema de las fuerzas productivas, una posición más alta del individuo con respecto a la sociedad y al poder, una significación mucho mayor del aspecto innovador de la cultura.
De las características enumeradas se desprende una diferencia total en la dinámica histórica de las áreas civilizacionales consideradas. El tipo de ciclo característico de las sociedades indígenas presupone la reproducción del mismo modelo sociocultural, con eventuales cambios de los vehículos étnicos concretos de la tradición civilizacional, pero siempre con repetición del mismo esquema general de desarrollo cíclico. En cambio, el tipo de dinamismo cíclico del proceso cultural histórico que tiene lugar en el área cristiana europea implica cambios cualitativos en la transición de un ciclo a otro. En este caso, quizá quepa decir que la dinámica social no se reduce a las características de un proceso cíclico. El desenvolvimiento de los ciclos en los diversos campos de vida de la sociedad obedece aquí a la lógica del movimiento progresivo, que en una apreciación de conjunto (a pesar de fuertes involuciones registradas en la historia de algunos países, en particular en la de las naciones ibéricas) predomina indiscutiblemente en el marco de la región europea.
Los mundos humanos que hace ya más de quinientos años se encontraron al otro lado del Atlántico, eran muy distintos uno de otro, y en muchos aspectos, incompatibles. La civilización latinoamericana nació superando la lógica de contraposición de esos dos mundos, pero la enorme distancia que separaba inicialmente a las dos “fuentes” dejó en ella un rastro indeleble que todavía se percibe.
La civilización latinoamericana es un complejísimo nudo de interacción de diversas tradiciones, a cada una de las cuales correspondía un sistema propio de valores e instituciones cuya misión consistía en afianzar esos valores en la vida social. En el transcurso de cinco siglos de desarrollo se conformaron tres tipos esenciales de interacción de las culturas. El primero es la oposición: la cultura ajena es rechazada rotundamente en todos los niveles, pero al mismo tiempo existe contacto de carácter externo entre las culturas. El segundo, la simbiosis: las realidades humanas que entraron en contacto forman ya una unidad sistémica indisoluble, la ligazón se interioriza en las almas humanas, aunque cada participante de la interacción mantiene su propia personalidad y no se crea una nueva calidad cultural. El tercero es la síntesis: en la zona de contacto de culturas distintas surge algo nuevo, que difiere de las cualidades de los mundos humanos actores de la interacción inicial.
El estudio de la historia revela una dinámica claramente determinada en el cambio de la correlación de estos tres tipos de interacción a lo largo de los últimos cinco siglos. Del predominio de la lógica de confrontación en la época de la Conquista el proceso histórico se traslada paulatinamente al plano de la simbiosis como forma preponderante de las relaciones entre los exponentes de diferentes culturas (con apogeo de esta tendencia en el siglo XVII). Luego entra en acción el mecanismo de síntesis que hacia finales del siglo XVIII y en el transcurso del XIX llega a ser el factor más intenso de la dinámica civilizacional de Latinoamérica.
Sin embargo, el despliegue de la síntesis no supuso la desaparición de los otros dos tipos de contacto intercivilizacional –confrontación y simbiosis–, los cuales todavía hoy intervienen en la realidad latinoamericana. Actualmente, tanto la civilización latinoamericana considerada en conjunto como cualquier cultura nacional de la región constituyen un complejo entrelazamiento de esos tres tipos de contacto intercivilizacional, cuya correlación varía de un país a otro.
Y eso indica que el proceso de creación de una nueva calidad cultural permanece inconcluso y en su desarrollo tiene que superar poderosas contratendencias, cuya potencia está predeterminada tanto por las circunstancias particulares en que se opera la génesis de la civilización latinoamericana como por la complejidad del propio proceso de síntesis. En éste se disciernen dos estratos o etapas históricos. La síntesis primaria hispano-india abarca los siglos XVI-XVIII. La síntesis secundaria es un proceso complejo y doloroso de percepción y aprehensión de las formas culturales que cristalizaron en el siglo XVIII, de las innovaciones nacidas en los grandes centros de la civilización occidental, en primer lugar del cúmulo de valores universales de la modernización. A saber: el principio de la libertad individual de elección y la independencia económica del individuo que se desprende de este, la estructura jurídica desarrollada, la supremacía de la ley, la sociedad civil y la democracia política; y luego, los derechos universales de la persona, la tolerancia y el pluralismo, la racionalidad de la actividad humana y la aspiración al progreso, la consolidación nacional y el respeto de la soberanía nacional, el imperativo de la nivelación de las condiciones sociales y económicas de vida de las diferentes capas de la sociedad (34). Precisamente la difusión generalizada de estos valores en escala de todo el planeta constituye el principal contenido humanitario del proceso de globalización.
Cuando ante los artífices de la nueva cultura latinoamericana se planteó la necesidad de proceder a la síntesis secundaria, la primaria aún no había concluido en ningún lugar de la región, lo cual dificultaba en extremo la tarea. El carácter inconcluso de los procesos de síntesis ha sido una característica constante de la realidad latinoamericana en el transcurso de los últimos tres siglos. En este peculiar contexto histórico las formas simbióticas de interrelación, que compensaban la deficiencia de potencial integrador de las formas sintetizadoras, adquirieron un papel estratégico clave.
El hecho mismo de que el proceso de creación de una nueva calidad cultural permanezca inconcluso denota que nos hallamos en presencia de una realidad sociocultural de naturaleza peculiar, una civilización en curso de formación que encierra en sí diferentes posibilidades de evolución. Sin embargo, el análisis científico nos permite revelar un determinado conjunto estable de rasgos que a lo largo de los últimos tres siglos han sido inherentes a la civilización latinoamericana en proceso de formación.
En principio, las civilizaciones pueden ser clasificadas en función de diferentes criterios. El cotejo de América Latina con otras civilizaciones locales permite proponer un nuevo criterio a los efectos de tal clasificación: la correlación entre los principios de unidad y diversidad, integridad y heterogeneidad en la estructura de una u otra macrocomunidad sociocultural. Todas las civilizaciones son heterogéneas en mayor o menor medida, se componen de diferentes elementos y al mismo tiempo cualquiera de ellas constituye un todo íntegro, único en su diversidad. No obstante, la correlación entre los elementos de homogeneidad y heterogeneidad son radicalmente distintas en las civilizaciones que en términos convencionales, podemos calificar de “clásicas” y las comunidades civilizacionales de tipo “fronterizo”. Entre las civilizaciones que existen actualmente podemos catalogar entre las primeras a las que surgieron sobre la base de las religiones universales (subecúmenes, según la terminología de G. S. Pomerants) (35). De este grupo forman parte las civilizaciones cristiana occidental, sudasiática hindo-budista, asiática oriental confuciano-budista e islámica. Todas ellas son macrocomunidades histórico-culturales de nivel planetario. La fisonomía de las civilizaciones “clásicas” es determinada por el principio de integridad.
Al concepto de civilización de tipo “fronterizo” corresponde Rusia, América Latina y la Europa ibérica (España y Portugal) (36), así como la comunidad histórico-cultural balcánica. En las civilizaciones “fronterizas”, a diferencia de las “clásicas” predomina el principio de diversidad. Carecen de una base espiritual íntegra, su fundamento religioso-civilizacional consta de varias partes cualitativamente distintas y el fundamento de toda la construcción civilizacional es inestable.
La comprensión de que la correlación de los principios de unidad y diversidad en el sistema civilizacional de la región tiene un carácter específico, cualitativamente distinto del que se da en el marco del correspondiente sistema occidental, así como la concientización del papel clave que desempeña la diversidad en este binomio es un rasgo distintivo de muchos prominentes exponentes de esta corriente del pensamiento latinoamericano (desde S. Bolívar hasta L. Cea), en el marco del cual Latinoamérica es considerada como una civilización con personalidad propia, cualitativamente distinta de las demás civilizaciones contemporáneas de nuestro planeta (37). En lo que respecta a los últimos tiempos, quizá quepa decir que esta tendencia encuentra su expresión más brillante en las páginas de la revista mexicana Contrahistorias, vinculada al Centro F. Braudel (38).
La preponderancia de las realidades de la diversidad sobre las realidades de la unidad determina un importantísimo rasgo particular del área civilizacional fronteriza como es la coexistencia conflictiva –en el marco de un mismo sistema civilizacional– de enfoques esencialmente diferentes ante los problemas-contradicciones clave de la existencia humana, la coexistencia de las dimensiones mundana y sacral del ser, entre el hombre y la naturaleza, entre el individuo y la sociedad, entre los aspectos tradicional e innovador de la cultura.
Por una parte, en la región es evidente la poderosa presencia del cristianismo en sus diversas modalidades históricas. Por otra, la constante reproducción de elementos no cristianos (precristianos, mitomágicos preaxiales y ateísticos anticristianos) que mantienen una presencia perceptible en el ordenamiento espiritual y ejercen notable influencia en el comportamiento humano. Por una parte, se observa una tendencia a la afirmación de una cultura mediatizada, del principio de medianización, de superación de la lógica destructiva del choque frontal de polaridades. Por otra, se manifiesta con fuerza el vector contrario que tiende afianzar el carácter antinómico entre conciencia y ser (39).
En la realidad latinoamericana se discierne fácilmente la combinación conflictiva de "estrategias" contrarias en la solución de la dicotomía naturaleza/ser humano. Advertimos una nítida tendencia de obediencia a los ritmos de la naturaleza, que se manifiesta plenamente en el ser de las comunidades indígenas, pero que observamos igualmente en los representantes de otras comunidades etno-culturales, ante todo entre los mestizos que habitan zonas naturales de los Andes, la Cordillera y la selva tropical. Y como esta tendencia chocó con la aspiración diametralmente opuesta de adaptar la naturaleza a las necesidades humanas, llegando incluso a concebir la idea de su sometimiento total a la voluntad del ser humano adaptándola a los estándares europeos y norteamericanos, como se oyó predicar en el discurso de los apologistas del progreso tecnológico y el aprovechamiento industrial del potencial natural de la región. Asimismo advertimos la convivencia conflictiva –en una misma área civilizacional– de enfoques contrapuestos sobre cuya base se pretende resolver el problema existencial clave de la correlación entre individuo y socium.
La conflictividad se manifiesta con especial fuerza y claridad en el campo de las relaciones entre el individuo, la sociedad y el poder. A lo largo de toda la historia latinoamericana se observa netamente la propensión a resolver el problema que se plantee mediante el sometimiento del individuo a la sociedad en sus diversos planos, desde la comunidad campesina hasta el Estado. Esta tendencia se ha nutrido de diferentes fuentes entre las que cabe señalar las siguientes. En primer lugar, el arquetipo comunitario, el cual sigue determinando en gran medida el régimen de vida de los pueblos indios hasta el momento actual y que se ha revelado capaz de reproducirse en un medio inicialmente ajeno como el de las ciudades (incluyendo las diversas formas de autoorganización de quienes migraban del campo a la ciudad); en segundo lugar, está el ya mencionado complejo autoritario iberocatólico (autoritarismo, corporativismo, no distinción entre las esferas de vida pública y privada, predominio del Estado sobre la sociedad, preponderancia de la ortodoxia católica en la esfera espiritual) (40); en tercer lugar, el complejo autoritario-modernizador que imperó en muchos países en los años 60-80 del siglo XX como sistema de orientaciones axiológicas de la cultura política, basado en la idea de una renuncia “provisional” a las instituciones democráticas y la instauración de formas autoritarias de gobierno con tal de acelerar la modernización (41). Por último, hay que tener en cuenta también “la huida de la libertad” en el espíritu del “conformismo compulsivo automático” (E. Fromm) (42), fenómeno que se da en el contexto de la existencia formal de la democracia representativa, así como la afirmación de la supremacía de lo social sobre lo individual en diferentes versiones del pensamiento utópico latinoamericano.
Por otra parte, a la línea de sometimiento del individuo a la comunidad y el poder siempre se ha contrapuesto en la historia latinoamericana la de quienes, a contravía, preconizaban la libertad y la dignidad del individuo frente a la colectividad, la sociedad y el Estado. Este planteamiento se apoyaba en la tradición cristiana universal que hacía hincapié en la individualidad del ser humano –tradición que se remontaba a la época preaxial y cobró considerable desarrollo en el mundo católico–, en la poderosa aspiración –que se manifestaba en formas arcaicas– a la libertad ilimitada, a esa libertad intrínseca que nada ni nadie podían restringir y que se concretó en la existencia de grupos étnico-sociales como los gauchos en La Plata o los llaneros en el territorio de Venezuela, así como en la tradición occidental que buscaba dar solución a la dicotomía individuo-socium reconociendo la supremacía de los intereses y derechos del individuo y que empezó a difundirse en América Latina en el siglo XIX.
Dentro del espacio geográfico y espiritual de esta región, la historia revela también enfoques contrapuestos en cuanto a la relación tradición-innovación. Así, para varios estratos “centrales” de la población es típico el deseo de prolongar la tradición manteniéndola a salvo, en la medida de lo posible, de cualesquiera alteraciones. Esta actitud es inherente sobre todo a las comunidades indias, pero también a una parte de la élite criolla de los siglos XIX y XX, que procuraba preservar la herencia colonial ibérica. Por otra parte, se manifestaba nítidamente la propensión a una negación total de la herencia histórica, a una ruptura catastrófica de la línea de continuidad. Nos referimos aquí a los intentos de borrar de la faz de la tierra los logros de las culturas precolombinas por que se caracterizó el comportamiento de muchos paladines de la conquista –tanto en su dimensión militar como en el plano espiritual–, y luego la negación de la herencia ibérica en la época de las guerras de la Independencia y en los primeros decenios que la siguieron, al nihilismo en la apreciación de las realidades latinoamericanas por parte de los promotores del proyecto “civilizador” en el último tercio del siglo XIX e inicios del XX, como, por ejemplo, D. F. Sarmiento, J. B. Alberdi y J. Sierra (43).
El enfrentamiento de tradiciones cualitativamente distintas, la heterogeneidad del sistema de valores, la coexistencia en el espacio espiritual y geográfico de la civilización de diferentes enfoques frente a los problemas cardinales de la existencia humana, todo esto incide de modo inmediato en la especificidad de la esfera institucional. En este sentido, lo primero que llama la atención es la debilidad relativa (en comparación con las civilizaciones “clásicas”) de la institucionalización política. Una prueba de ello, entre otras, es el papel clave que desempeñó en la América Latina de los siglos XIX y XX, y sigue jugando todavía, el método carismático de legitimación del poder, el menos institucionalizado de los tres tipos de dominio político señalados por M. Weber (44). Y otro argumento que se puede aducir en respaldo de esa tesis es la extensión del sector “informal” en las economías y las sociedades latinoamericanas.
En las civilizaciones de tipo “clásico” la función principal de las instituciones sociales consiste en asegurar el afianzamiento orgánico en la vida y la práctica sociales de un determinado conjunto de patrones axiológicos estructurado en función del enfoque adoptado para la solución de los problemas existenciales. En las civilizaciones "fronterizas”, a medida de que se desenvuelven los procesos de interacción entre tradiciones culturales cualitativamente distintas, las instituciones sociales asumen otra función, la de sentar el marco organizativo y condiciones adecuadas para llevar a buen puerto estos procesos. Con la particularidad de que en este contexto se transforman las propias instituciones, que, conservando en lo fundamental su forma anterior, adquieren nuevas características de contenido ajenas a la tradición cultural en que se gestaron dichas instituciones.
Así, en los orígenes de la historia latinoamericana las instituciones sociales de los dos mundos implicados en el encontronazo (la estatalidad ibérica en su modalidad colonial y la iglesia católica, que se apoyaba en las órdenes monacales, por una parte, y la comunidad indígena, por otra) actuaron como vectores de la lógica de la confrontación de culturas propiciando la afirmación de orientaciones axiológicas contrapuestas. Sin embargo, conforme se desplegaba el proceso de interacción intercivilizacional esas mismas instituciones fueron asumiendo el papel de marcos y formas orgánicos en los que se inscribían la simbiosis cultural y, posteriormente (aunque sólo en cierta medida), el proceso de síntesis. Semejante interpretación se puede proponer también con respecto al papel de las instituciones de los estados latinoamericanos independientes que vieron la luz en el primer cuarto del siglo XIX, así como a las normas de la democracia representativa y de la sociedad civil.
En una apreciación de conjunto, el examen de la esfera institucional de la civilización latinoamericana confirma la importancia clave de las formas simbióticas. Así, a partir del siglo XVI, en la esfera económico-social se observa una simbiosis compleja, contradictoria en múltiples aspectos, de las relaciones tradicionales de Poder-propiedad (45) y la propiedad privada de tipo occidental, siendo así que esta simbiosis se produce tanto a nivel de las encomiendas y, luego, los latifundios, como a nivel estatal. El sistema político de los siglos XIX-XX presenta el cuadro de una simbiosis no menos contradictoria entre formas de democracia política inicialmente importadas de Occidente y la institución del caudillismo, que las impregna de arriba abajo y constituye la base fundamental de las relaciones de patrocinio y clientela, todavía muy difundidas en la realidad de nuestros días.
Al considerar el efecto de síntesis cultural, conviene prestar atención al papel clave desempeñado por las instituciones del sistema de educación (desde las escuelas parroquiales hasta los colegios monacales y, en parte, las universidades) y junto con estas una institución social particular como es el fenómeno de los festejos. Es precisamente en el marco de los festejos populares (que por su propio carácter suponen el desbordamiento por la cultura de los principios y normas que ella misma ha impuesto) donde resulta más fácil superar la lógica de la confrontación entre dos mundos inicialmente ajenos uno de otro (46). Todo el sistema de educación estuvo hasta finales del siglo XIX (en algunos países hasta más tarde aún) bajo control total de la Iglesia católica, que tenía también un rol preponderante en la organización de los festejos. En la primera mitad del siglo XX, por efecto del proceso de secularización, se observó cierto debilitamiento de la influencia de la Iglesia en cuanto base institucional de desarrollo de la síntesis, a la par con un incremento sustancial del papel del Estado y (en otro plano) de los festejos en la creación y mantenimiento de formas culturales sintéticas. A partir de los años 60 del siglo XX la posición de la Iglesia se realiza en una nueva hipóstasis: las comunidades cristianas de base pasan a ser uno de los principales cimientos institucionales para el desarrollo de los procesos de síntesis. Entre tanto, en los últimos decenios, bajo la presión del neoliberalismo, la esfera de intervención del Estado se ha contraído y al mismo tiempo observamos cierto incremento del papel de las organizaciones de la sociedad civil en la realización de la síntesis secundaria.
Nuevos aspectos del proceso civilizacional en el deslinde de los milenios
Desde el punto de vista del enfoque civilizacional la situación actual de Occidente presenta un cuadro en extremo paradójico. Parecería que, tras triunfar en la guerra fría, había alcanzado la cumbre de su poderío, y los EE.UU. son ya la única superpotencia capaz de dictar su voluntad al mundo entero. Entre tanto, muchos pensadores y políticos de Occidente (47) tocan alarma. Según ellos, en el deslinde del II y el III milenios de la era cristiana, a pesar del mantenimiento de indicios externos del poderío, sobre la existencia de la civilización “fáustica” se han cernido nubarrones de amenaza. En algunos casos se exagera claramente la amenaza. P. Buchanan, por ejemplo, considera incluso la contingencia de «la muerte de Occidente» (48).
Pero está claro que esa alarma tiene razones de ser. Y es que al tiempo que, una vez concluida la guerra fría, se intensifica la expansión de Occidente (en primer término, de los EE.UU.) asistimos a un fenómeno que se podría definir como una alteración de la integridad de los cimientos axiológico-espirituales de su civilización. Y esto significa que la subecúmene occidental ha entrado en una fase de gravísima crisis, cuyo epicentro está ubicado en los EE.UU. No es casual que la situación en ese país imante la atención de quienes procuran ahondar en la comprensión de los nuevos fenómenos.
La esencia de esta crisis, a nuestro juicio, ha sido acertadamente expuesta por S. Huntington en su último gran trabajo (49). El propio título de la obra es sumamente sintomático: ¿Quiénes somos? Semejante interrogante, absolutamente habitual en el marco del pensamiento social de las zonas civilizacionales “fronterizas” (en especial, en América Latina y Rusia (50)), uno de cuyos problemas centrales ha sido de antaño y sigue siendo el de la autoidentificación, nunca se había planteado antes de modo tan explícito ante los occidentales. Y el hecho de que en las primicias del siglo XXI se plantee ante ellos, en primer término ante representantes de la variante norteamericana de la subecúmene occidental, es un indicio de erosión de la identidad civilizacional (51). Los retos que señala S. Huntington, efectivamente, ponen en tela de juicio la autoidentificación de Estados Unidos como una modalidad «anglosajona-protestante » de la civilización “fáustica” (52).
Huntington relaciona la mencionada crisis de identidad con la tercera ola de inmigración masiva a Estados Unidos, que se inició en los años 60 del siglo XX, y, a raíz de este fenómeno, la propagación de la concepción del multiculturalismo, que en los años 70-90 del pasado siglo desplazó en gran medida a un segundo plano los conceptos clásicos de la asimilación inspirados en el esquema del crisol y el potaje (53). La novedad de la situación creada venía determinada en grado decisivo por la composición de la nueva inmigración, que por vez primera en la historia de los EE.UU. presentaba un carácter civilizacional distinto con respecto a la América “anglosajona blanca”. La inmensa mayoría de los inmigrantes eran de origen latinoamericano o asiático. Y entre ellos predominaban los oriundos de América Latina. Al filo de los siglos XX y XXI eran ya la primera minoría étnica en número, habiendo relegado al segundo puesto a los afroamericanos (54). Tanto Huntington como otros muchos autores hablan de plano de una “reconquista” hispanoamericana de los estados sureños que EE.UU. arrebató a México a mediados del siglo XIX. La ola civilizacional iberoamericana inunda también a Florida. De ahí que tanto Huntington como Buchanan consideren precisamente a la inmigración latinoamericana (ante todo, mexicana) como el principal desafío a la identidad norteamericana. Estos famosos autores –y ahora también otros muchos científicos– consideran real la perspectiva de una latinoamericanización de Estados Unidos (55).
No está descartado que en estos planteamientos intervenga cierta hiperbolización del “peligro”. En las propias diásporas latinoamericanas están presentes y se enfrentan diferentes tendencias. Al deseo de conservar su especificidad cultural y civilizacional, así como la identificación con la patria latinoamericana se contrapone en buen número de casos la orientación a identificarse con la cultura angloprotestante dominante, la disposición a la asimilación voluntaria. Entre los dos polos hay una multitud de variantes intermedias que se caracterizan por combinaciones contradictorias de la tendencia a “conservar lo suyo” y la aspiración a adquirir cualidades indispensables para poder adaptarse con éxito a la vida en los EE.UU. (56)
Sin embargo, en cualquier caso es evidente que el “crisol” estadounidense de los años 60 ya no da abasto para refundir cabalmente el nuevo “material humano”. De ahí que en los años 70-90 se promoviera al primer plano la concepción de multiculturalismo, cuya esencia, como es sabido, consiste en reconocer el derecho de cada una de las minorías étnico-culturales que habitan los Estados Unidos a conservar su propia identidad. Dicho en otras palabras, se trata de reconocer la prioridad de la diversidad sobre la unidad.
Ahora bien, como apuntamos antes, la preponderancia del principio de diversidad sobre el de unidad es el rasgo distintivo que determina la fronteridad de una civilización. Por consiguiente, en el deslinde de los siglos XX y XXI la situación sociocultural en los EEUU empezó a adquirir rasgos de fronteridad. Se entiende que los Estados Unidos y Occidente no son ninguna excepción. En el contexto de la globalización tiene lugar un proceso de alteración de la integridad de los principios espirituales de todas las subecúmenes sin excepción, ya sea la islámica, la sudasiática hindo-budista o la esteasiática confuciano-budista. Por lo demás, a nuestro juicio, en ninguno de estos casos dicho proceso no sólo no ha concluido, sino que ni siquiera ha entrado aún en su fase culminante. Quizá la fórmula que mejor expresa el estado actual de todas las subecúmenes, incluyendo a Occidente, sea la que el escritor y culturólogo trinitense V. S. Naipaul aplicó a la India, al decir que se trataba de “una civilización herida”, pero no de muerte.
Por lo visto, no se debe exagerar el grado de fronterización del socium estadounidense. Eso sí, es un proceso real. Y de ahí se desprende que, por paradójico que pueda parecer, el cambio del tipo civilizacional es una de las perspectivas previsibles del desarrollo civilizacional de Norteamérica –en primer lugar, de los EE.UU.–, que, dejando de ser parte integrante de la subecúmene occidental, se convertiría en cierta modalidad de civilización “fronteriza” (57).
Lo anterior no significaría, ni mucho menos, la pérdida por Estados Unidos de su estatus de potencia dominante en el mundo: la simultaneidad del carácter civilizacional “fronterizo” con el papel de centro civilizacional no es ningún imposible. Así lo demuestra convincentemente el ejemplo histórico de Bizancio, que durante muchos siglos combinó en sí los signos de centro geopolítico y cultural del mundo de su época y los de una comunidad “fronteriza”, del probablemente primer socium humano de la historia de tipo “Este-Oeste”, que no se reducía al principio oriental ni al occidental sino que se basaba en sus vectores de interacción contradictoria (58). Y probablemente quepa recordar también un ejemplo de enlace “Este-Oeste” más cercano a nosotros, el de Rusia, la heredera histórica de Bizancio, que (convertida en la URSS) llegó a ser la segunda superpotencia del siglo XX.
En principio, la perspectiva de transformación de la comunidad sociocultural norteamericana en una nueva modalidad de fronteridad civilizacional coincide con uno de los tres posibles posicionamientos de EE.UU. en la palestra mundial del siglo XXI, que señala S. Huntington. En este caso, la diversidad se tornará prioritaria y los Estados Unidos se abrirán por completo al mundo convirtiéndose definitivamente en una comunidad «multinacional, multirracial y multicultural» (59). La posibilidad de otra alternativa se vincula al triunfo de los partidarios del fundamentalismo conservador. Presupone una drástica autoafirmación de la cultura anglosajona-protestante dominante, la neutralización de la diversidad cultural tanto en los propios Estados Unidos como fuera de sus fronteras, el intento de nivelar el mundo de acuerdo con el principio de la “racionalidad formal”. En el sentido geopolítico esto se asocia con la afirmación de un orden mundial unipolar con los EE.UU. en el papel de imperio mundial. Pero parece poco probable que tal perspectiva llegue a plasmarse en realidad. Y es que se contradice por completo con la marcha de otro proceso que adquirió impetuoso desarrollo en el deslinde de los milenos. Un proceso que se despliega simultáneamente con la globalización y a pesar de ésta, de la cual se diferencia esencialmente por su ontología: aumento de la diversidad, que se manifiesta en que hace hincapié en las tradiciones locales –culturales, religiosas, étnicas, civilizacionales– (60). De hecho, es precisamente en este segundo proceso en el que se sustenta la tendencia geopolítica a la formación de un mundo multipolar, que presupone el surgimiento de varios nuevos centros de fuerza en el ámbito internacional.
A partir de estos argumentos, creo que es admisible señalar el surgimiento de fenómeno absolutamente nuevo que podríamos caracterizar como globalización de la fronteridad. Cierto es que de momento no hay fundamentos para hablar de un cambio radical del propio tipo “clásico” de civilizaciones. En todas las subecúmenes la “situación fronteriza” dista mucho aún de plasmarse en “civilización fronteriza”. Tal transformación ocurrirá solamente cuando esa situación adquiera la calidad de históricamente estable y comience a reproducirse a sí misma materializándose en un determinado sistema de valores e instituciones.
En la evaluación de las perspectivas no podemos limitarnos a deducir que la matriz civilizacional latinoamericana contiene factores que frenan el desarrollo económico y social, tesis que se ha convertido ya en un lugar común de los estudios comparativos. Entre tanto, saltan a la vista las enormes desproporciones en la dinámica del desarrollo socio-económico intrarregional. Baste comparar el ejemplo de Chile, que ha logrado adaptarse en muchos aspectos a las condiciones de la globalización, y la variante de Haití marcada por una situación de estancamiento extremo. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, es evidente que no se puede enjuiciar una civilización u otra en función de un solo criterio. A tal fin es absolutamente indispensable que la correspondiente apreciación se apoye en todo un conjunto de criterios.
Como versión de trabajo se podría adoptar el modelo geocivilizacional propuesto por Y. V. Yakovets, en el que intervienen seis criterios fundamentales: demográfico, ecológico, tecnológico, económico, socio-político, así como el nivel de desarrollo de la cultura espiritual (61). El cotejo en estos parámetros de la civilización latinoamericana con las de otras regiones es un tema que merece ser objeto de un trabajo aparte. Pero, aunque nos limitemos a formular un juicio preliminar, lógicamente llegaremos a la conclusión de que, si bien en base a los criterios económicos y tecnológicos la superioridad de la macrocomunidad norteamericana es indiscutible, la comparación en los parámetros ecológico, demográfico y espiritual arroja un cuadro de la correlación entre el “Norte” y el “Sur” del Hemisferio Occidental muy distinto.
Veamos lo que concierne a la ecología. Es imposible pasar por alto el hecho indiscutible de que Estados Unidos es el principal “contaminador” del planeta (62). Es verdad que a finales del siglo XX la situación ecológica en Europa Occidental y Norteamérica ha mejorado notablemente (63). Pero no todo es tan sencillo. Es bien sabido que en el último tercio del siglo XX se efectuó el traslado masivo de buen número de producciones “sucias” desde los centros occidentales a la periferia de la economía mundial, en particular a países de Latinoamérica, lo cual por supuesto redundó en perjuicio de sus ecosistemas al tiempo que contribuía a incrementar sus tasas de crecimiento económico. Es decir que la mejora relativa de situación ecológica en Occidente –en primer lugar, en Estados Unidos– se logró en gran medida a cuenta de la periferia y, en particular, de la periferia latinoamericana. Al respecto conviene fijar la atención en la contradicción aguda y difícil de resolver que existe entre los intereses del desarrollo «de persecución» de los países latinoamericanos y los imperativos ecológicos. Y en este contexto reviste especial importancia el hecho de que esos imperativos hayan sido incluidos entre los pilares básicos de la concepción del desarrollo sostenible, que cuenta hoy con la aprobación mayoritaria de los países latinoamericanos.
Al examinar los aspectos demográficos hay que tener en cuenta no sólo el dinamismo de las cifras de población y su estructura, en comparación con las tasas registradas en otras áreas civilizacionales. En el enfoque civilizacional importa apreciar el grado de diversidad de los componentes raciales y étnicos que intervienen en los procesos de interacción cultural, tanto en el marco de una civilización concreta como en su conexión con otras civilizaciones, así como determinar los tipos de esa interacción que prevalecen en el área civilizacional dada. En lo que se refiere a diversidad, probablemente pueda decirse que América Latina supera en este aspecto a las demás regiones del mundo. El mestizaje, que determina su fisonomía histórica, da lugar a un sustancial incremento de la riqueza genética, lo cual a su vez constituye una premisa demográfica de importancia capital para el futuro de la civilización latinoamericana.
Desde la segunda mitad del siglo XYIII y hasta inicios del XX la población de Latinoamérica creció más rápidamente que en cualquier otra región del mundo, exceptuando a Norteamérica. Y en la segunda mitad del siglo XX el área latinoamericana pasó a ocupar el primer lugar del mundo por las tasas de crecimiento demográfico superando no sólo a Norteamérica y Europa, sino también los índices promedios correspondientes a los países en vías de desarrollo (64). Todo esto es pura y simplemente la proyección demográfica del proceso de formación de una nueva civilización (la más joven de cuantas existen hoy), la manifestación de un poderoso potencial vital. Señalemos de paso que, en los últimos decenios, de esta fuerza vital se nutre también el gran vecino del Norte.
Podemos considerar este mismo fenómeno desde otro ángulo: como una potente expansión demográfica de la civilización latinoamericana. Expansión que, de una u otra manera, va acompañada de un indudable reforzamiento de la influencia cultural latinoamericana en Norteamérica y que en cierta medida hoy es perceptible también en otras partes del mundo. Por supuesto, esto ya no tiene que ver con la diversidad biológico-genética, sino con la riqueza del acerbo cultural atesorado como resultado de la interacción de múltiples tradiciones. La civilización latinoamericana sirve, por tanto, como uno de los mayores depósitos de diversidad cultural que se opone a los conatos de unificación global.
En lo que atañe al criterio sociopolítico, es obvio que por el nivel de desarrollo de la democracia política, de madurez de sus formas jurídicas e institucionales Norteamérica durante los siglos XIX y XX superaba a América Latina y ejerció fortísima influencia sobre ella. La aspiración de una parte considerable de los latinoamericanos (políticamente significativa y activa) a hacer suyos los modelos occidentales de democracia es también una realidad evidente de esta región. En este aspecto, la distancia entre las dos Américas se fue reduciendo a raíz de los procesos de democratización llevados a cabo en el transcurso de los años 80 y 90 del pasado siglo. Pero su experiencia, si bien atestigua que los valores de la democracia han arraigado en América Latina pasando a ser parte integrante del código socio-genético de la civilización latinoamericana, indica igualmente dichos valores sólo pueden ser orgánicamente asumidos a condición de que se tengan en cuenta las tradiciones locales en sus múltiples facetas. Es significativo el hecho de que en esta área las formas occidentales de la democracia experimenten ineludiblemente ciertos cambios, completándose con determinados elementos que proceden de la especificidad de las tradiciones locales, de la composición nacional del conjunto de valores espirituales, de las características de la psicología social.
Posibles perspectivas de la evolución civilizacional
La apreciación de las perspectivas del proceso civilizacional depende directamente de cómo se interpreten los resultados que este proceso ha generado hasta el día de hoy. En lo que respecta a América Latina, ante todo hay que dar respuesta a la cuestión de si las civilizaciones precolombinas fueron totalmente destruidas por efecto de la Conquista. Que este no es un tema ocioso para los latinoamericanos lo demostraron los reñidos debates que se desplegaron en ocasión del Quinto Centenario del Descubrimiento. En opinión de una serie de estudiosos, en la actualidad las culturas precolombinas desaparecieron casi totalmente como formas vivas y sólo subsisten en la arqueología (65). De la pluma del pensador nicaragüense A. Serrano Caldera salió la metáfora de que los dioses indios abandonaron para siempre las montañas (66). Este punto de vista fue avalado por la autoridad de A. J. Toynbee, quien incluyó rotundamente todas las civilizaciones precolombinas en la categoría de las “muertas” (67). Según afirma categóricamente este gran historiador inglés, en el choque de las civilizaciones indias con la europea la tradición de las civilizaciones locales fue aniquilada conjuntamente con esas mismas civilizaciones (68).
¿En qué medida cabe dar crédito a tales afirmaciones? Porque nadie niega que una parte sustancial de las culturas indias de la época precolombina pasó al acervo común de la civilización mundial. Baste recordar hasta qué punto cambió, se diversificó y enriqueció la base alimentaria de los pueblos europeos gracias a la incorporación del maíz, las patatas, los frijoles, los tomates, el cacao. Es conocido el papel que han desempeñado en la vida del mundo otros productos originarios de América como el tabaco y el caucho natural (69). Por otra parte, el Nuevo Mundo asimiló en gran escala los adelantos materiales del Antiguo, desde la metalurgia avanzada y la ganadería (con incorporación de especies hasta entonces desconocidas en América) hasta cultivos agrícolas básicos como el arroz, el trigo, la caña de azúcar y el cafeto.
Si uno lo quisiera, estos hechos podrían ser interpretados en el espíritu de las ideas de la “asociación” de civilizaciones siempre que se entienda este concepto como el intercambio recíproco de logros pese a la acción de las fuerzas destructivas de la historia. Por otra parte, la conservación de determinados elementos de la herencia precolombina incorporados en un sistema totalmente distinto del suyo propio no significa de modo alguno que se hayan conservado como un todo único. Por el contrario, es evidente que las culturas indígenas fueron destruidas en su condición de integridad, como un tipo determinado de organización sistémica sociocultural. Destruidas, pero no del todo. Sí, fueron destruidas hasta la matriz. Pero la propia matriz se conservó en el modo de vida y, lo más importante, en el sistema de orientaciones axiológicas que determinaban el comportamiento de los miembros de las comunidades indígenas tradicionales, inclusive a nivel del subconsciente. La conservación de la matriz implicaba conservación del “gen” del sistema, que en su forma "enrollada", de modo latente codificaba la integridad. Según B. Spinoza, «destruir una cosa cualquiera significa descomponerla en partes tales que ninguna de ella exprese la esencia del todo» (70). En el caso de las civilizaciones precolombinas nos encontramos con otra situación: no se extinguieron por completo aunque fueron sometidas a destrucción. La conservación codificada de la matriz significaba en algunos casos (sólo en algunos, por supuesto) la posibilidad de un futuro renacimiento de las culturas indias. Toda la historia del renacimiento indio del siglo XX –en especial la impetuosa expansión de los movimientos indígenas en los últimos tiempos– avala convincentemente tal posibilidad.
Naturalmente, en el reclamo común a todos los movimientos indígenas de que “se les devuelva lo suyo” pueden ocultarse contenidos concretos distintos (71). Hasta en el caso de las corrientes antioccidentales más radicales (por ejemplo, entre quienes preconizan la creación de “un segundo Tahuantinsuyo” en la región andina) no se trata de restaurar las formas precolombinas de ordenamiento en todas sus características históricas concretas.
Hay, claro es, algunos radicales que sí hablan muy en serio de restaurar de los principios de ordenamiento de las comunidades precolombinas, plasmados en un determinado enfoque de los problemas clave de la existencia humana. Pero esto se refiere a tan sólo una de las múltiples corrientes de desarrollo del “mundo indígena”. Hoy se le contraponen corrientes mucho más fuertes que están inclinando a la formación de tipos simbióticos y sintéticos de conexión de las culturas indígenas con los demás participantes de la interacción civilizacional o, dicho con otras palabras, a la integración de las etnias indias (en una u otra forma) en una sociedad de tipo moderno, inicialmente estructurada sobre una base occidental (72). Con todo, hoy no se puede dar una respuesta unívoca a la cuestión de cuál será en definitiva la alternativa de desarrollo del mundo indígena que se imponga.
Por supuesto, en la situación que se da actualmente en el mundo la perspectiva del surgimiento de un “segundo Tahuantinsuyo” parece muy poco probable. No obstante, teniendo en cuenta lo que señalamos antes sobre la conservación de la matriz civilizacional autóctona, pensamos que no se debe considerar como absolutamente descabellada esa hipótesis. Eso sí, su realización presupone la necesidad de adaptarse a un “guión” determinado, que implique la desintegración de toda la estructura de la civilización latinoamericana. Y la línea fundamental de rotura debería pasar por los signos etnorraciales. En tal caso, a los “no indios” les espera esa “indianización espiritual” que propugnan hoy los radicales de inspiración indigenista. En cuanto al resto del socium latinoamericano, lo más probable es que se integraría en el sistema civilizacional de Occidente.
Al filo del segundo y el tercer milenios de la era cristiana se percibe el brusco incremento de la presión de Occidente sobre las civilizaciones “fronterizas”, en particular sobre América Latina. A pesar de todo, la expansión cultural de la civilización “fáustica” por ahora no ha dado lugar a que se diluyan los rasgos específicos de la fronteridad civilizacional. Semejante perspectiva parece bien poco probable si tenemos en cuenta, en particular, el proceso en curso de fronterización de Occidente, ante todo de los Estados Unidos. La persistencia de la correlación contradictoria entre los tres tipos de interacción civilizacional (confrontación, simbiosis y síntesis) tiene una significación determinante en orden a concluir que la calidad civilizacional de las áreas “fronterizas” es de momento muy estable.
En lo que se refiere a las perspectivas, si dejamos de lado los guiones que contemplan una eventual desintegración, en principio podemos considerar unas cuantas variantes de evolución civilizacional de la región. Una primera variante, es la conversión en parte integrante (más bien, en periferia) del sistema civilizacional de Occidente. La segunda podría ser, en un nuevo ciclo de la historia, su reafirmación en una calidad civilizacional de «fronteridad» específica. Y la tercera sería la transformación del sistema civilizacional «fronterizo» en un tipo civilizacional esencialmente nuevo, desconocido en la historia y que se base en un tipo cualitativamente nuevo de universalismo (73). ¿Cuál de estas posibles variantes llegará a concretarse en la práctica? No creo que hoy por hoy se pueda dar una respuesta convincente a este interrogante.
1. Wallerstein J. The Modern World System. V.1-2. New York, 1974-1980 a. o. Sobre la correlación de los enfoques sistémico mundial y civilizacional, véase: Ñðàâíèòåëüíîå èçó÷åíèå öèâèëèçàöèé. Ì., 1998, ñ 521-537 y bibliografía.
2. Una exposición condensada de esta temática, basada en las experiencias de interacción del Occidente con otras grandes civilizaciones del planeta, puede verse, en particular, en el libro: Øåìÿêèí ß.Ã. Èñòîðèÿ ìèðîâûõ öèâèëèçàöèé. XX âåê. Ì., 2001.
3. Cabe señalar que este papel dista mucho de ser unívoco. Sobre las diversas proyecciones sociales del «factor espacio» véase: Áðîäåëü Ô. Ìàòåðèàëüíàÿ öèâèëèçàöèÿ, ýêîíîìèêà è êàïèòàëèçì. XV – XVIII ââ. Ò. 3. Âðåìÿ ìèðà. Ì., 1992, ñ. 398-400.
4. Áðîäåëü Ô. Ìàòåðèàëüíàÿ öèâèëèçàöèÿ, ýêîíîìèêà è êàïèòàëèçì. XV-XVIII ââ. Ò. 3. Âðåìÿ ìèðà, ñ. 435, 437.
5. Ibíd, ñ. 435.
6. Ibíd., ñ. 435 y otras.
7. Williams E. Capitalism and Slavery. New York, 1975; Comunidades campesinas. Cambios y permanencias. Lima, 1988; Áðîäåëü Ô. Op. cit., ñ. 402-410; Ñàìàðêèíà È. Ê. Îáùèíà â Ïåðó. Ì.,1974; Äàâûäîâ Â. Ì. Ëàòèíîàìåðèêàíñêàÿ ïåðèôåðèÿ ìèðîâîãî êàïèòàëèçìà. Ì., 1991.
8. Áðîäåëü Ô. Op. cit., ñ. 419.
9. Ibíd., ñ. 410.
10. Áðîäåëü Ô. Ìàòåðèàëüíàÿ öèâèëèçàöèÿ, ýêîíîìèêà è êàïèòàëèçì. XV-XVIII ââ. Ò. 1. Ñòðóêòóðû ïîâñåäíåâíîñòè: âîçìîæíîå è íåâîçìîæíîå. Ì., 1986, ñ. 515-516.
11. Korman G. Industrialization, Immigrants and Americanization. Madison, 1967; Higham J. Strangers in the Land. Patterns of American Nativism, 1860-1925. New Brunswick, 1988; Ýòíè÷åñêèå ïðîöåññû â ñòðàíàõ Þæíîé Àìåðèêè. Ì., 1981, ñ. 294-296, 303, 323-324; Õàíòèíãòîí Ñ. Êòî ìû? Âûçîâû àìåðèêàíñêîé íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè. Ì., 2004, ñ. 84, 203-215 y otras, y bibliografía.
12. Véase, por ejemplo: Morner M. Race Mixture in the History of Latin America. Boston, 1967; Rosenblat A. La población indígena y el mestizaje en América, 1492-1950, t. 2. Buenos Aires, 1954.
13. Õàíòèíãòîí Ñ. Op. cit., ñ. 203-206 y otras; J. Hector St. John de Crèvecoeur. Letters from an American Farmer and Sketches of 18-th – Century America. New York, 1981, ð. 68, 70; Zangwill I. The Melting Pot: A. Drama in Four Acts. New York, 1975, p. 184; Gordon M. M. Assimilation in American Life. The Role of Race, Religion, and National Origin. New York, 1964, ð. 89; Novak M. Further Reflections on Ethnicity. Middletown, 1977, ð. 59; Gleason P. The Melting Pot: Symbol of Fusion or Confusion? – American Quarterly, 16 (1964, Spring), ð. 32 a. o.
14. Ñåà Ë. Ôèëîñîôèÿ àìåðèêàíñêîé èñòîðèè. Ñóäüáû Ëàòèíñêîé Àìåðèêè. Ì., 1984, ñ. 225-295.
15. En principio, merece ser considerada aparte la colonización francesa en América del Norte (Canadá, Luisiana), la cual presenta similitud con la española en toda una serie de importantes aspectos (ante todo, en los que tienen que ver con la actitud católica hacia los aborígenes). Sin embargo, la amplitud de ese trabajo nos obliga a ceñirnos aquí a la constatación del hecho de que “la América del Norte francesa” fue absorbida por la anglosajona, lo cual en definitiva determinó el vector básico del proceso civilizacional en las antiguas colonias galas.
16. Véase: Õàíòèíãòîí Ñ. Op. cit.,ñ. 48, 150-158 y bibliografía.
17. Âåáåð Ì. Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ. Ì., 1990, c. 307-344.
18. Ibíd., c. 143.
19. Ibídem.
20. Ibídem.
21. Ibídem.
22. Ibíd., c. 97.
23. Ibíd., c. 97-98, 146-149, 186-187.
24. Véase: Øåìÿêèí ß. Ã. Åâðîïà è Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà…, c. 98-116 y bibliografía.
25. Véase: Politics and Social Change in Latin America. The Distinct Tradition. Amherst. (Massachusetts), 1974.
26. Véase: Ortega y Medina J. A. La evangelizaciòn puritana en Norteamérica. México, 1976.
27. Âîñòîê. Àôðî-àçèàòñêèå îáùåñòâà. – Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü, 1992, ¹ 5, c. 182-184.
28. Âåáåð Ì. Op. cit., c. 70-96.
29. Véase, por ejemplo: Nueva Sociedad, 1989, N 104, ð. 105-117.
30. Véase: Èñòîðèÿ ëèòåðàòóð Ëàòèíñêîé Àìåðèêè. Îò äðåâíåéøèõ âðåìåí äî íà÷àëà Âîéíû çà íåçàâèñèìîñòü. Ì., 1985; Quinientos años de historia, sentido y proyección. México, 1991 y otr.
31. Sobre el proyecto anglo-puritano de colonización, véase Ñåà Ë. Op. cit. c. 142-155.
32. Ibíd., c. 144.
33. Ibíd., c. 146.
34. Acerca del sistema de valores de la modernización y las peculiaridades de la correlación de sus diversos componentes en Occidente y en el mundo “no occidental”, véase: Ìþðäàëü Ã. Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû «òðåòüåãî ìèðà». Ì., 1972, c. 116-127; Øåìÿêèí ß. Ã. Åâðîïà è Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà…, c. 68-80; del mismo autor. Èñòîðèÿ ìèðîâûõ öèâèëèçàöèé. XX âåê. Ì., 2001, c. 7-11, 67-70.
35. Ïîìåðàíö Ã. C. Òåîðèÿ ñóáýêóìåí è ïðîáëåìà ñâîåîáðàçèÿ ñòûêîâûõ êóëüòóð. – Ïîìåðàíö Ã. C. Âûõîä èç òðàíñà. Ì., 1995, c. 205-227.
36. Tenemos que especificar ese momento: durante los últimos decenios en los países pirenaicos entre las tendencias del proceso civilizacional predomina la tendencia a la integración completa de ellos en la sistema civilizacional de Occidente. Sin embargo, a nuestro ver, este proceso está muy lejos de realización y todavía no se ha desaparecido la tendencia contrapuesta, es decir, a la preservación de especificidad civilizacional de la Europa ibérica.
37. Øåìÿêèí ß. Ã. Êîíöåïöèè ëàòèíîàìåðèêàíñêîãî öèâèëèçàöèîííîãî òèïà. – Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà, 1998, ¹ 11.
38. Véase, por ejemplo: Bolívar Echeverría. La múltiple modernidad de América Latina. – Contrahistorias, 2005, N 4, ð. 57-70.
39. Véase: Øåìÿêèí ß. Ã. Åâðîïà è Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà…, ñ. 246-269.
40. Ibíd., ñ. 107-111.
41. Ibíd., ñ. 144-146.
42. Ôðîìì Ý. Áåãñòâî îò ñâîáîäû. Ì.. 1990, ñ. 158-159.
43. Véase: Sarmiento D. F. Conflicto y armonía de las razas en América. (Conclusiones). México, 1978, ð. 18 y otr.; Cea Ë. Op. cit., ñ. 270 y otras.
44. Âåáåð Ì. Op. cit., ñ. 646-647; Øåìÿêèí ß. Ã. Åâðîïà è Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà, ñ. 146-147, 149-151.
45. Âàñèëüåâ Ë. Ñ. Èñòîðèÿ Âîñòîêà. Ì., 1993, ñ. 66-70 y otras.
46. Véase: Iberica Americans. Ïðàçäíèê â èáåðîàìåðèêàíñêîé êóëüòóðå. Ì., 2002.
47. Entre los trabajos de exponentes de esta corriente publicados en los últimos años cabe destacar los de P. J. Buchanan y S. Huntington. Véase: Áüþêåíåí Ï. Äæ. Ñìåðòü Çàïàäà: ×åì âûìèðàíèå íàñåëåíèÿ è óñèëåíèå èììèãðàöèè óãðîæàþò íàøåé ñòðàíå è öèâèëèçàöèè. Ì., 2003; Õàíòèíãòîí Ñ. Op. cit.
48. Áüþêåíåí Ï. Äæ. Op. cit.
49. Õàíòèíãòîí Ñ. Op. cit.
50. Véase, por ejemplo: Sarmiento D. F. Conflicto y armonía de las razas en América. Buenos Aires, 1946, ð. 27 y otr.; Zea L. Discurso desde la marginaciòn y la barbarie. México, 1990, ð. 241-242.
51. Cierto es que S. Huntington se refiere casi exclusivamente a la identidad «nacional». Pero en realidad enfoca esta cuestión con óptica más amplia y, de hecho, en el mencionado trabajo se refiere precisamente al problema de la autoidentificación civilizacional.
52. Õàíòèíãòîí Ñ. Op. cit., ñ. 44-46 y otras.
53. Õàíòèíãòîí Ñ Op. cit., ñ. 44-46, 222-224 y otr.; Schlesinger A. M. The Disuniting of America. New York, 1992; Glazer N. We Are All Multiculturalists Now. Cambridge, 1997; Mann A. The One and the Many: Reflections on the American Identity. Chicago, 1979; Walzer M. What It Means To Be An American. New York, 1992.
54. Õàíòèíãòîí Ñ. Op. cit., ñ. 352.
55. Véase:Õàíòèíãòîí Ñ. Op. cit., ñ. 45-47, 347-402; Huntington S. The Hispanic Challenge. – Foreign Policy, 2004, March-April, p. 30-45; Áüþêåíåí Ï. Äæ. Op. cit., ñ. 173-205 y bibliografía.
56. Véase al respecto el estudio fundamental de latinoamericanistas rusos: Ëàòèíîàìåðèêàíñêèå äèàñïîðû â ÑØÀ. Ì., 2003.
57. Recalquemos aquí que se trata precisamente de una contingencia que, aun siendo posible, todavía dista mucho de concretarse en la realidad.
58. Véase: Àâåðèíöåâ Ñ. Ñ. Ïîýòèêà ðàííåâèçàíòèéñêîé ëèòåðàòóðû. Ì., 1997, ñ. 262 y otras; Ñàâèöêèé Ï. Í. Åâðàçèéñòâî. Ðîññèÿ ìåæäó Åâðîïîé è Àçèåé: Åâðàçèéñêèé ñîáëàçí. Ì., 1993, ñ. 102.
59. Õàíòèíãòîí Ñ. Op. cit., ñ. 566-567.
60. Ãëîáàëüíàÿ èñòîðèÿ è èñòîðèÿ ìèðîâûõ öèâèëèçàöèé. Ìàòåðèàëû ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî ìåæäèñöèïëèíàðíîãî ñåìèíàðà Êëóáà ó÷åíûõ «Ãëîáàëüíûé ìèð». Âûïóñê ïÿòûé (28). Ì., 2003, ñ. 56-57.
61. Véase: ßêîâåö Þ. Â. Ãëîáàëèçàöèÿ è âçàèìîäåéñòâèå öèâèëèçàöèé. Ì., 2003; del mismo autor. Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ äëÿ çàïîëíåíèÿ àíêåò ïî äèíàìèêå ëîêàëüíûõ öèâèëèçàöèé íà îñíîâå ãåîöèâèëèçàöèîííîé ìàòðèöû. Ì., 2005; Êóçûê Á. Í., ßêîâåö Þ. Â. Ðîññèÿ – 2050: ñòðàòåãèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîðûâà. Ì., 2004.
62. Véase, por ejemplo: Êåííåäè Ïîë. Âñòóïàÿ â äâàäöàòü ïåðâûé âåê. Ì., 1997, c. 49, 92-93, 97, 141-142, 144-146; ßêîâåö Þ. Â. Op. cit., c. 99.
63. Êåííåäè Ïîë. Op. cit., c. 128.
64. Sánchez-Albornoz N. The Population of Latin America. A History. Berkeley, Los Angeles, London, 1974.
65. Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà, 1986, ¹ 2, c. 27.
66. Ibídem.
67. Òîéíáè À. Äæ. Ïîñòèæåíèå èñòîðèè, c. 57, 71-72, 77-79, 85.
68. Ibíd., c. 72.
69. Áðîäåëü Ô. Op. cit., Ò. 1, c. 179-190 y otras.
70. Ñïèíîçà Á. Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ. Ò. 2. Ì., 1957, c. 525.
71. Ãîí÷àðîâà Ò. Â., Ñòåöåíêî À. Ê., Øåìÿêèí ß. Ã. Óíèâåðñàëüíûå öåííîñòè è öèâèëèçàöèîííàÿ ñïåöèôèêà Ëàòèíñêîé Àìåðèêè. Êí. 2. Ì., 1995. c. 69-150.
72. Øåìÿêèí ß. Ã. Åâðîïà è Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà…, c. 157-158.
73. Ibíd., c. 354-357.